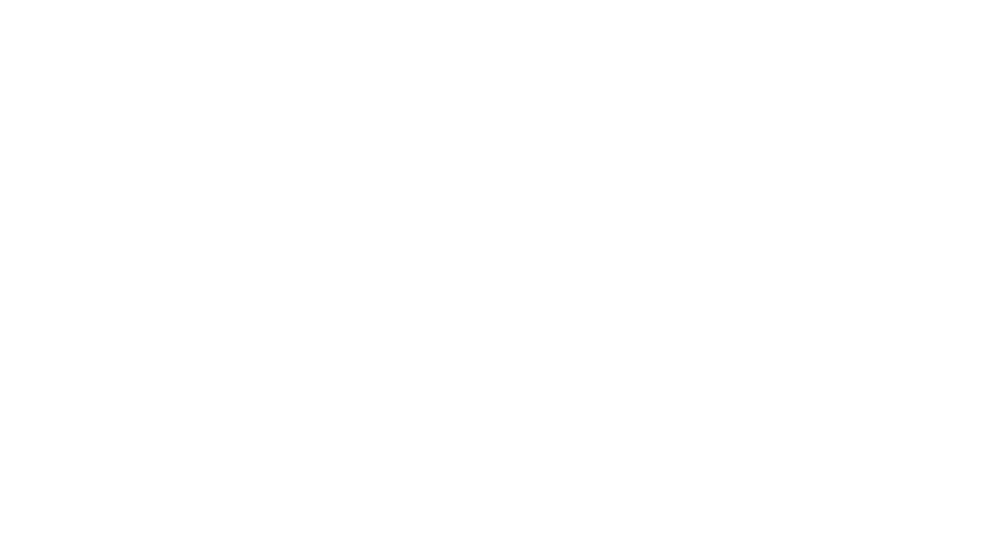No fue fácil encontrar el lugar. Llevaba meses buscando, pero no quería establecerme en cualquier sitio. Había visto casas estupendas, grandes y espaciosas, y algunas de ellas a muy buen precio. “Tiene usted que decidirse ya mismo, porque esta se alquila sola”, me repetían una y otra vez los agentes inmobiliarios. Y yo, al menos en algunos casos, no dudaba que fuese cierto. Al final terminé comprometiéndome a pagar un alquiler algo más elevado de lo que tenía pensado por una casa de estilo victoriano que necesitaba muchas reformas. La culpa la tuvo la luz, que era simplemente perfecta.
Tras las vacaciones de navidad empecé a vaciar el pequeño estudio que tenía alquilado. Mi vida anterior, bien empaquetada, fui apilándola poco a poco en el sótano de mi nueva casa, junto a un viejo diván cojo y polvoriento que, en su momento, debió de ser una preciosidad. La cosa se alargó más de lo que me hubiese gustado, y no fue hasta mitad de abril cuando solté la última caja, dando por concluida la mudanza. La mayoría de esas cosas se tiraron muchos meses más encerradas en el sótano, pero a mi equipo fotográfico enseguida le busqué sitio. Tenía muy claro dónde iba a montar el estudio: en la primera planta, donde la luz entraba directamente desde el mar hasta mis cuatro paredes. Al fin y al cabo, si estaba en esa casa era precisamente por eso.
La primavera de ese año fue especialmente calurosa en Brighton, tanto que, si asomaba la cabeza por la ventana de mi nuevo estudio, siempre había gente paseando por la playa, y los valientes que se atrevían con el primer baño de la temporada eran cada vez más. Yo, por mi parte, decidí aprovechar aquel buen tiempo para hacer mis primeras pruebas, para cogerle el punto a aquella maravillosa luz. Entonces conocí a Clara, mi inesperada compañera de piso.
Fue al revelar las primeras fotografías hechas allí ―tras el rostro sonriente de mi sobrina, que era quien me servía de modelo―, cuando la vi: una chica alta y de caderas anchas, de poco más de treinta años, tendida sobre un diván al fondo de la habitación. Sus brazos rollizos ―hábilmente interpuestos entre sus pechos y el objetivo de mi cámara― y una finísima tela sobre sus piernas que mostraba más de lo que ocultaba: eso era todo lo que la separaba de aparecer desnuda en mi fotografía. ¿Cómo era aquello posible? Pasé de una instantánea a otra y ella aparecía en todas. Tampoco es que estuviese realmente allí; su iluminación, tenue y azulada, no se correspondía con la de la habitación, y tenía una apariencia vaporosa. Después me fijé en otro detalle: sobre su pelo, de color castaño ceniza, largo y ondulado, llevaba una tiara hecha con flores verdes y blancas.
No me atreví a hacer más fotografías. Estaba asustado, claro, ¿cómo no iba a estarlo? Lo que sí que hice fue bajar al sótano a comprobar lo que ya suponía. El tapizado beige se había oscurecido con el tiempo, incluso estaba roto por dos o tres sitios, y la madera tenía decenas de golpes y arañazos ―por no hablar de la pata rota―, pero no cabía duda de que era el mismo diván que aparecía en las fotografías. ¿Quién era entonces la muchacha tendida en él? Me propuse averiguarlo.
Mi charla con el agente inmobiliario que me alquiló la casa fue infructífera. Cuando alquilo una casa no estoy autorizado a revelar información sobre la gente que ha vivido anteriormente ahí, fue todo lo que me dijo cuando le describí a la chica de la fotografía. Lo intenté igualmente con preguntas más indirectas, pero no saqué absolutamente nada de él; el tío es un profesional.
Empecé a preguntar entonces a los vecinos de la zona. Uno de ellos ―un señor de unos setenta y cinco años completamente calvo y bastante malhumorado― me dijo que en los últimos cincuenta años había visto pasar por esa casa a un auténtico desfile de inquilinos, y que ninguno de ellos se quedaba demasiado tiempo. Cuando le pregunté quién vivía allí cuando él era joven me dijo que no lo sabía, que cuando era pequeño la casa ya estaba vacía y que lo estuvo durante mucho tiempo, hasta que en la década de los sesenta empezaron a alquilarla. Todo lo que me contó tuve que arrancárselo con paciencia, pero al final conseguí una información bastante valiosa: me habló de la señora Gibbs, que vivía con su hija dos casas a la derecha de la mía. Según él, esa anciana sabía todo cuanto había que saber de la zona. Además ―me dijo―, para lo vieja que es, tiene la cabeza mil veces mejor que todos nosotros.
La señora Gibbs y su hija no estaban en Brighton. Una mujer muy amable que encontré en su casa ―que, al parecer, pasaba de vez en cuando para dar de comer al gato y cuidar de las plantas― me dijo que habían ido a pasar una temporada a Londres y que volverían en unas semanas. Tendría que esperar un poco más para averiguar algo.
Mientras tanto, me atreví al fin a hacer más fotografías en el estudio y fue entonces cuando descubrí que mi compañera de piso, al parecer, también había decidido irse a pasar una temporada fuera; eso o que ya se había cansado de salir en mis fotos. Y lo más sorprendente fue que casi me sentí decepcionado al no verla por allí. Las paredes del estudio resultaban aburridas sin su desnudez, y las fotografías parecían vacías sin su presencia etérea y azulada. Era como si la primavera, al marcharse, se la hubiese llevado a ella también.
Seguí haciendo averiguaciones de todas formas. Intuía que nuestra despedida no iba a ser para siempre, y cuando volviese a verla quería saber quién era y los más importante: por qué posaba para mí.
No pude hablar con la señora Gibbs hasta bien entrado el verano. Charlamos en la terraza de su casa, disfrutando de una sombra muy agradable y de un té frío que nos preparó su hija muy amablemente mientras el sol empezaba a pisotear la playa. Era una señora de ochenta y seis años absolutamente adorable; su pelo blanco era una nube de algodón flotando alrededor de su cabeza, bajo el sombrero de paja, y su voz suave y algo grave se fundía con el susurro de las olas. No tuve que enseñarle mis fotografías: en cuanto le dije cuál era mi profesión y que había alquilado la casa de la esquina, me cortó.
―Un fotógrafo en casa de Clara Blumer, ¡vaya alegría se habrá llevado!
Empezó a hablarme de ella. Apenas la había conocido, pero su madre sí, así que conocía bien su historia.
―Clara murió en esa casa. Debió de ser en mil novecientos treinta y cinco, más o menos. La mató su marido, ¿sabe?
―¿Y sabe usted por qué?
La señora Gibbs sonrió. Su labios agrietados temblaban al hacerlo.
―Porque no soportaba que ella fuera tan moderna, supongo. No ponga usted esa cara, ¿cree que a principios del siglo veinte una mujer podía entrar y salir, tener decenas de amigos o frecuentar los círculos artísticos sin que a su marido le importase? No si una estaba casada con alguien tan tradicional como ignorante, y Henry Blumer iba bien servido de las dos cosas.
»A Clara le gustaba acudir a tertulias literarias durante el día y a fiestas por las noches, y disfrutaba posando para fotógrafos y pintores. Aprovechaba los viajes de negocios de Henry para hacer todas esas cosas sin tener que pedir permiso ni dar explicaciones. El problema era que, a su vuelta, Henry oía todo tipo de historias sobre su mujer; ya sabe cuánto le gusta hablar a la gente. Era entonces cuando ella, entre gritos, tenía que dar todo tipo de explicaciones. Así consiguió aplacar la ira y el mal genio de su marido. Durante un tiempo, al menos.
Nuestra charla no fue mucho más larga. Me contó que habían sido varios los que juraban haberla visto a lo largo de los años, casi todos agentes inmobiliarios que intentaban sacar las mejores fotografías para alquilar o vender la casa; eso y que, al parecer, era en primavera cuando a Clara le gustaba más posar. Viendo que estaba cansada no quise hacerle más preguntas, así que les di las gracias a ella y a su hija por la información y por el té y me levanté dispuesto a marcharme. Fue la señora Gibbs la que me hizo una última pregunta.
―¿Hace todo tipo de fotografías? ¿Cuál es su especialidad?
―La fotografía boudoir ―le contesté―. La mayor parte de la gente que me contrata quiere una sesión boudoir.
Volvió a reírse.
―¡Es que es usted perfecto para ella!
Volví a casa pensando en Clara Blumer: en los vestidos de fiesta que debía de colgar en la mismas perchas de las que ahora colgaban mis camisas; en su marido Henry, seguramente un mediocre incapaz de entender que su mujer había nacido en una época que no era la suya; en el golpe que, según la señora Gibbs, le dio una noche, el que hizo que cayera y se golpeara la cabeza mortalmente. Pensé también en el viejo diván, que aún ocupaba un rincón del sótano manteniendo un frágil equilibrio sobre tres patas. A medida que iba conociéndola, la idea de que Clara estuviese en mi casa ya no me daba miedo; es más, sentía la necesidad de hacer algo por ella.
Llevé el diván a reparar. Un carpintero se encargó de su cojera y un tapicero lo dejó como nuevo. Permaneció unos meses más en el sótano, a salvo bajo una sábana vieja mientras yo volvía a mi vida y a mi trabajo. De vez en cuando seguía sacando fotos al estudio vacío para comprobar si Clara había vuelto pero, como ya suponía, eso no sucedió hasta la siguiente primavera. Entonces subí el diván.
Tenía claro lo que quería hacer por ella. Tras mis averiguaciones, intuía lo que una mujer como Clara Blumer podía querer de mí, así que lo preparé todo para una nueva sesión de trabajo. Las herramientas de siempre para una sesión del todo inusual. No me importaba en absoluto, estaba decidido a hacerlo lo mejor posible.
Puse el diván en el centro del estudio. Retiré la sábana que durante meses lo había protegido del polvo y me aseguré de tener la mejor luz posible. Entonces cogí la cámara y, mientras me la acercaba, un instante antes de empezar a ver el mundo a través del objetivo, la vi a ella ahí, tendida. Me habló:
―¿Empezamos?